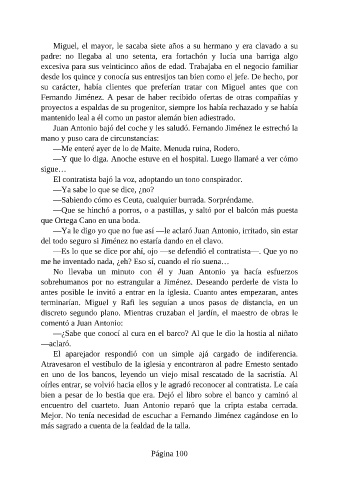Page 100 - La iglesia
P. 100
Miguel, el mayor, le sacaba siete años a su hermano y era clavado a su
padre: no llegaba al uno setenta, era fortachón y lucía una barriga algo
excesiva para sus veinticinco años de edad. Trabajaba en el negocio familiar
desde los quince y conocía sus entresijos tan bien como el jefe. De hecho, por
su carácter, había clientes que preferían tratar con Miguel antes que con
Fernando Jiménez. A pesar de haber recibido ofertas de otras compañías y
proyectos a espaldas de su progenitor, siempre los había rechazado y se había
mantenido leal a él como un pastor alemán bien adiestrado.
Juan Antonio bajó del coche y les saludó. Fernando Jiménez le estrechó la
mano y puso cara de circunstancias:
—Me enteré ayer de lo de Maite. Menuda ruina, Rodero.
—Y que lo diga. Anoche estuve en el hospital. Luego llamaré a ver cómo
sigue…
El contratista bajó la voz, adoptando un tono conspirador.
—Ya sabe lo que se dice, ¿no?
—Sabiendo cómo es Ceuta, cualquier burrada. Sorpréndame.
—Que se hinchó a porros, o a pastillas, y saltó por el balcón más puesta
que Ortega Cano en una boda.
—Ya le digo yo que no fue así —le aclaró Juan Antonio, irritado, sin estar
del todo seguro si Jiménez no estaría dando en el clavo.
—Es lo que se dice por ahí, ojo —se defendió el contratista—. Que yo no
me he inventado nada, ¿eh? Eso sí, cuando el río suena…
No llevaba un minuto con él y Juan Antonio ya hacía esfuerzos
sobrehumanos por no estrangular a Jiménez. Deseando perderle de vista lo
antes posible le invitó a entrar en la iglesia. Cuanto antes empezaran, antes
terminarían. Miguel y Rafi les seguían a unos pasos de distancia, en un
discreto segundo plano. Mientras cruzaban el jardín, el maestro de obras le
comentó a Juan Antonio:
—¿Sabe que conocí al cura en el barco? Al que le dio la hostia al niñato
—aclaró.
El aparejador respondió con un simple ajá cargado de indiferencia.
Atravesaron el vestíbulo de la iglesia y encontraron al padre Ernesto sentado
en uno de los bancos, leyendo un viejo misal rescatado de la sacristía. Al
oírles entrar, se volvió hacia ellos y le agradó reconocer al contratista. Le caía
bien a pesar de lo bestia que era. Dejó el libro sobre el banco y caminó al
encuentro del cuarteto. Juan Antonio reparó que la cripta estaba cerrada.
Mejor. No tenía necesidad de escuchar a Fernando Jiménez cagándose en lo
más sagrado a cuenta de la fealdad de la talla.
Página 100