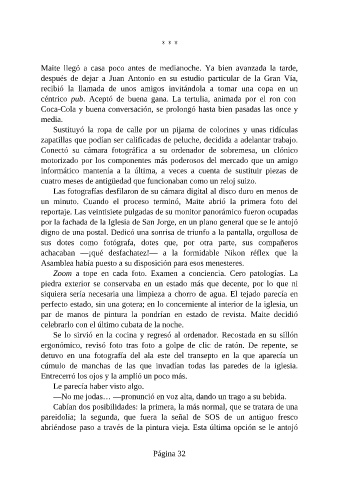Page 32 - La iglesia
P. 32
Maite llegó a casa poco antes de medianoche. Ya bien avanzada la tarde,
después de dejar a Juan Antonio en su estudio particular de la Gran Vía,
recibió la llamada de unos amigos invitándola a tomar una copa en un
céntrico pub. Aceptó de buena gana. La tertulia, animada por el ron con
Coca-Cola y buena conversación, se prolongó hasta bien pasadas las once y
media.
Sustituyó la ropa de calle por un pijama de colorines y unas ridículas
zapatillas que podían ser calificadas de peluche, decidida a adelantar trabajo.
Conectó su cámara fotográfica a su ordenador de sobremesa, un clónico
motorizado por los componentes más poderosos del mercado que un amigo
informático mantenía a la última, a veces a cuenta de sustituir piezas de
cuatro meses de antigüedad que funcionaban como un reloj suizo.
Las fotografías desfilaron de su cámara digital al disco duro en menos de
un minuto. Cuando el proceso terminó, Maite abrió la primera foto del
reportaje. Las veintisiete pulgadas de su monitor panorámico fueron ocupadas
por la fachada de la Iglesia de San Jorge, en un plano general que se le antojó
digno de una postal. Dedicó una sonrisa de triunfo a la pantalla, orgullosa de
sus dotes como fotógrafa, dotes que, por otra parte, sus compañeros
achacaban —¡qué desfachatez!— a la formidable Nikon réflex que la
Asamblea había puesto a su disposición para esos menesteres.
Zoom a tope en cada foto. Examen a conciencia. Cero patologías. La
piedra exterior se conservaba en un estado más que decente, por lo que ni
siquiera sería necesaria una limpieza a chorro de agua. El tejado parecía en
perfecto estado, sin una gotera; en lo concerniente al interior de la iglesia, un
par de manos de pintura la pondrían en estado de revista. Maite decidió
celebrarlo con el último cubata de la noche.
Se lo sirvió en la cocina y regresó al ordenador. Recostada en su sillón
ergonómico, revisó foto tras foto a golpe de clic de ratón. De repente, se
detuvo en una fotografía del ala este del transepto en la que aparecía un
cúmulo de manchas de las que invadían todas las paredes de la iglesia.
Entrecerró los ojos y la amplió un poco más.
Le parecía haber visto algo.
—No me jodas… —pronunció en voz alta, dando un trago a su bebida.
Cabían dos posibilidades: la primera, la más normal, que se tratara de una
pareidolia; la segunda, que fuera la señal de SOS de un antiguo fresco
abriéndose paso a través de la pintura vieja. Esta última opción se le antojó
Página 32