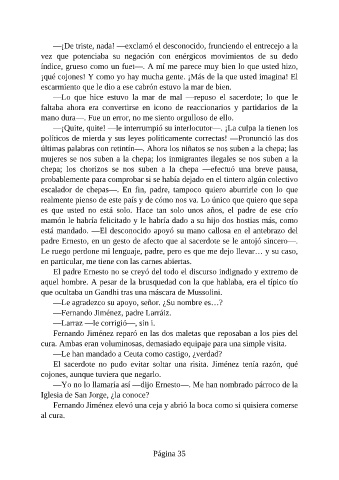Page 35 - La iglesia
P. 35
—¡De triste, nada! —exclamó el desconocido, frunciendo el entrecejo a la
vez que potenciaba su negación con enérgicos movimientos de su dedo
índice, grueso como un fuet—. A mí me parece muy bien lo que usted hizo,
¡qué cojones! Y como yo hay mucha gente. ¡Más de la que usted imagina! El
escarmiento que le dio a ese cabrón estuvo la mar de bien.
—Lo que hice estuvo la mar de mal —repuso el sacerdote; lo que le
faltaba ahora era convertirse en icono de reaccionarios y partidarios de la
mano dura—. Fue un error, no me siento orgulloso de ello.
—¡Quite, quite! —le interrumpió su interlocutor—. ¡La culpa la tienen los
políticos de mierda y sus leyes políticamente correctas! —Pronunció las dos
últimas palabras con retintín—. Ahora los niñatos se nos suben a la chepa; las
mujeres se nos suben a la chepa; los inmigrantes ilegales se nos suben a la
chepa; los chorizos se nos suben a la chepa —efectuó una breve pausa,
probablemente para comprobar si se había dejado en el tintero algún colectivo
escalador de chepas—. En fin, padre, tampoco quiero aburrirle con lo que
realmente pienso de este país y de cómo nos va. Lo único que quiero que sepa
es que usted no está solo. Hace tan solo unos años, el padre de ese crío
mamón le habría felicitado y le habría dado a su hijo dos hostias más, como
está mandado. —El desconocido apoyó su mano callosa en el antebrazo del
padre Ernesto, en un gesto de afecto que al sacerdote se le antojó sincero—.
Le ruego perdone mi lenguaje, padre, pero es que me dejo llevar… y su caso,
en particular, me tiene con las carnes abiertas.
El padre Ernesto no se creyó del todo el discurso indignado y extremo de
aquel hombre. A pesar de la brusquedad con la que hablaba, era el típico tío
que ocultaba un Gandhi tras una máscara de Mussolini.
—Le agradezco su apoyo, señor. ¿Su nombre es…?
—Fernando Jiménez, padre Larráiz.
—Larraz —le corrigió—, sin i.
Fernando Jiménez reparó en las dos maletas que reposaban a los pies del
cura. Ambas eran voluminosas, demasiado equipaje para una simple visita.
—Le han mandado a Ceuta como castigo, ¿verdad?
El sacerdote no pudo evitar soltar una risita. Jiménez tenía razón, qué
cojones, aunque tuviera que negarlo.
—Yo no lo llamaría así —dijo Ernesto—. Me han nombrado párroco de la
Iglesia de San Jorge, ¿la conoce?
Fernando Jiménez elevó una ceja y abrió la boca como si quisiera comerse
al cura.
Página 35