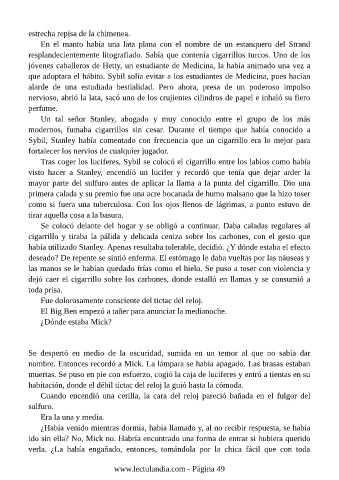Page 49 - La máquina diferencial
P. 49
estrecha repisa de la chimenea.
En el manto había una lata plana con el nombre de un estanquero del Strand
resplandecientemente litografiado. Sabía que contenía cigarrillos turcos. Uno de los
jóvenes caballeros de Hetty, un estudiante de Medicina, la había animado una vez a
que adoptara el hábito. Sybil solía evitar a los estudiantes de Medicina, pues hacían
alarde de una estudiada bestialidad. Pero ahora, presa de un poderoso impulso
nervioso, abrió la lata, sacó uno de los crujientes cilindros de papel e inhaló su fiero
perfume.
Un tal señor Stanley, abogado y muy conocido entre el grupo de los más
modernos, fumaba cigarrillos sin cesar. Durante el tiempo que había conocido a
Sybil, Stanley había comentado con frecuencia que un cigarrillo era lo mejor para
fortalecer los nervios de cualquier jugador.
Tras coger los luciferes, Sybil se colocó el cigarrillo entre los labios como había
visto hacer a Stanley, encendió un lucifer y recordó que tenía que dejar arder la
mayor parte del sulfuro antes de aplicar la llama a la punta del cigarrillo. Dio una
primera calada y su premio fue una acre bocanada de humo malsano que la hizo toser
como si fuera una tuberculosa. Con los ojos llenos de lágrimas, a punto estuvo de
tirar aquella cosa a la basura.
Se colocó delante del hogar y se obligó a continuar. Daba caladas regulares al
cigarrillo y tiraba la pálida y delicada ceniza sobre los carbones, con el gesto que
había utilizado Stanley. Apenas resultaba tolerable, decidió. ¿Y dónde estaba el efecto
deseado? De repente se sintió enferma. El estómago le daba vueltas por las náuseas y
las manos se le habían quedado frías como el hielo. Se puso a toser con violencia y
dejó caer el cigarrillo sobre los carbones, donde estalló en llamas y se consumió a
toda prisa.
Fue dolorosamente consciente del tictac del reloj.
El Big Ben empezó a tañer para anunciar la medianoche.
¿Dónde estaba Mick?
Se despertó en medio de la oscuridad, sumida en un temor al que no sabía dar
nombre. Entonces recordó a Mick. La lámpara se había apagado. Las brasas estaban
muertas. Se puso en pie con esfuerzo, cogió la caja de luciferes y entró a tientas en su
habitación, donde el débil tictac del reloj la guió hasta la cómoda.
Cuando encendió una cerilla, la cara del reloj pareció bañada en el fulgor del
sulfuro.
Era la una y media.
¿Había venido mientras dormía, había llamado y, al no recibir respuesta, se había
ido sin ella? No, Mick no. Habría encontrado una forma de entrar si hubiera querido
verla. ¿La había engañado, entonces, tomándola por la chica fácil que con toda
www.lectulandia.com - Página 49