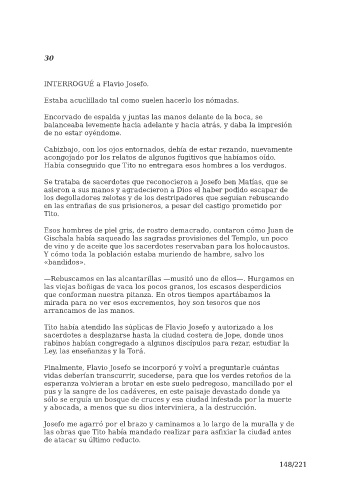Page 148 - Tito - El martirio de los judíos
P. 148
30
INTERROGUÉ a Flavio Josefo.
Estaba acuclillado tal como suelen hacerlo los nómadas.
Encorvado de espalda y juntas las manos delante de la boca, se
balanceaba levemente hacia adelante y hacia atrás, y daba la impresión
de no estar oyéndome.
Cabizbajo, con los ojos entornados, debía de estar rezando, nuevamente
acongojado por los relatos de algunos fugitivos que habíamos oído.
Había conseguido que Tito no entregara esos hombres a los verdugos.
Se trataba de sacerdotes que reconocieron a Josefo ben Matías, que se
asieron a sus manos y agradecieron a Dios el haber podido escapar de
los degolladores zelotes y de los destripadores que seguían rebuscando
en las entrañas de sus prisioneros, a pesar del castigo prometido por
Tito.
Esos hombres de piel gris, de rostro demacrado, contaron cómo Juan de
Gischala había saqueado las sagradas provisiones del Templo, un poco
de vino y de aceite que los sacerdotes reservaban para los holocaustos.
Y cómo toda la población estaba muriendo de hambre, salvo los
«bandidos».
—Rebuscamos en las alcantarillas —musitó uno de ellos—. Hurgamos en
las viejas boñigas de vaca los pocos granos, los escasos desperdicios
que conforman nuestra pitanza. En otros tiempos apartábamos la
mirada para no ver esos excrementos, hoy son tesoros que nos
arrancamos de las manos.
Tito había atendido las súplicas de Flavio Josefo y autorizado a los
sacerdotes a desplazarse hasta la ciudad costera de Jope, donde unos
rabinos habían congregado a algunos discípulos para rezar, estudiar la
Ley, las enseñanzas y la Torá.
Finalmente, Flavio Josefo se incorporó y volví a preguntarle cuántas
vidas deberían transcurrir, sucederse, para que los verdes retoños de la
esperanza volvieran a brotar en este suelo pedregoso, mancillado por el
pus y la sangre de los cadáveres, en este paisaje devastado donde ya
sólo se erguía un bosque de cruces y esa ciudad infestada por la muerte
y abocada, a menos que su dios interviniera, a la destrucción.
Josefo me agarró por el brazo y caminamos a lo largo de la muralla y de
las obras que Tito había mandado realizar para asfixiar la ciudad antes
de atacar su último reducto.
148/221