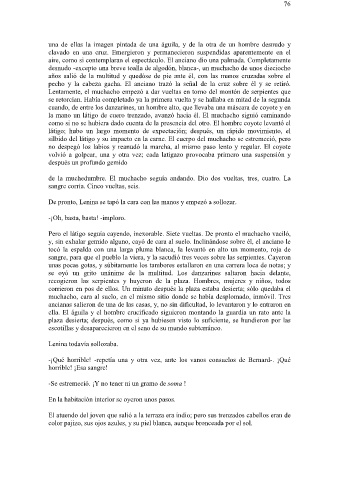Page 76 - Aldous Huxley
P. 76
76
una de ellas la imagen pintada de una águila, y de la otra de un hombre desnudo y
clavado en una cruz. Emergieron y permanecieron suspendidas aparentemente en el
aire, como si contemplaran el espectáculo. El anciano dio una palmada. Completamente
desnudo -excepto una breve toalla de algodón, blanca-, un muchacho de unos dieciocho
años salió de la multitud y quedóse de pie ante él, con las manos cruzadas sobre el
pecho y la cabeza gacha. El anciano trazó la señal de la cruz sobre él y se retiró.
Lentamente, el muchacho empezó a dar vueltas en torno del montón de serpientes que
se retorcían. Había completado ya la primera vuelta y se hallaba en mitad de la segunda
cuando, de entre los danzarines, un hombre alto, que llevaba una máscara de coyote y en
la mano un látigo de cuero trenzado, avanzó hacia él. El muchacho siguió caminando
como si no se hubiera dado cuenta de la presencia del otro. El hombre coyote levantó el
látigo; hubo un largo momento de expectación; después, un rápido movimiento, el
silbido del látigo y su impacto en la carne. El cuerpo del muchacho se estremeció, pero
no despegó los labios y reanudó la marcha, al mismo paso lento y regular. El coyote
volvió a golpear, una y otra vez; cada latigazo provocaba primero una suspensión y
después un profundo gemido
de la muchedumbre. El muchacho seguía andando. Dio dos vueltas, tres, cuatro. La
sangre corría. Cinco vueltas, seis.
De pronto, Lenina se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar.
-¡Oh, basta, basta! -imploro.
Pero el látigo seguía cayendo, inexorable. Siete vueltas. De pronto el muchacho vaciló,
y, sin exhalar gemido alguno, cayó de cara al suelo. Inclinándose sobre él, el anciano le
tocó la espalda con una larga pluma blanca, la levantó en alto un momento, roja de
sangre, para que el pueblo la viera, y la sacudió tres veces sobre las serpientes. Cayeron
unas pocas gotas, y súbitamente los tambores estallaron en una carrera loca de notas; y
se oyó un grito unánime de la multitud. Los danzarines saltaron hacia delante,
recogieron las serpientes y huyeron de la plaza. Hombres, mujeres y niños, todos
corrieron en pos de ellos. Un minuto después la plaza estaba desierta; sólo quedaba el
muchacho, cara al suelo, en el mismo sitio donde se había desplomado, inmóvil. Tres
ancianas salieron de una de las casas, y, no sin dificultad, lo levantaron y lo entraron en
ella. El águila y el hombre crucificado siguieron montando la guardia un rato ante la
plaza desierta; después, como si ya hubiesen visto lo suficiente, se hundieron por las
escotillas y desaparecieron en el seno de su mundo subterráneo.
Lenina todavía sollozaba.
-¡Qué horrible! -repetía una y otra vez, ante los vanos consuelos de Bernard-. ¡Qué
horrible! ¡Esa sangre!
-Se estremeció. ¡Y no tener ni un gramo de soma !
En la habitación interior se oyeron unos pasos.
El atuendo del joven que salió a la terraza era indio; pero sus trenzados cabellos eran de
color pajizo, sus ojos azules, y su piel blanca, aunque bronceada por el sol.