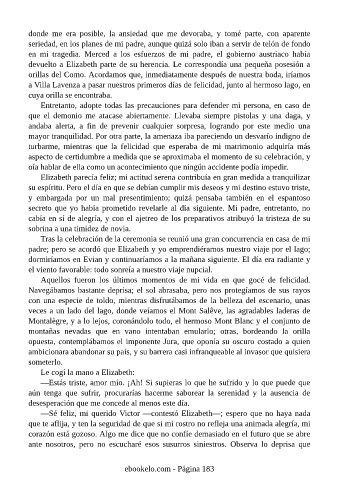Page 183 - Frankenstein, o el moderno Prometeo
P. 183
donde me era posible, la ansiedad que me devoraba, y tomé parte, con aparente
seriedad, en los planes de mi padre, aunque quizá solo iban a servir de telón de fondo
en mi tragedia. Merced a los esfuerzos de mi padre, el gobierno austriaco había
devuelto a Elizabeth parte de su herencia. Le correspondía una pequeña posesión a
orillas del Como. Acordamos que, inmediatamente después de nuestra boda, iríamos
a Villa Lavenza a pasar nuestros primeros días de felicidad, junto al hermoso lago, en
cuya orilla se encontraba.
Entretanto, adopte todas las precauciones para defender mi persona, en caso de
que el demonio me atacase abiertamente. Llevaba siempre pistolas y una daga, y
andaba alerta, a fin de prevenir cualquier sorpresa, logrando por este medio una
mayor tranquilidad. Por otra parte, la amenaza iba pareciendo un desvarío indigno de
turbarme, mientras que la felicidad que esperaba de mi matrimonio adquiría más
aspecto de certidumbre a medida que se aproximaba el momento de su celebración, y
oía hablar de ella como un acontecimiento que ningún accidente podía impedir.
Elizabeth parecía feliz; mi actitud serena contribuía en gran medida a tranquilizar
su espíritu. Pero el día en que se debían cumplir mis deseos y mi destino estuvo triste,
y embargada por un mal presentimiento; quizá pensaba también en el espantoso
secreto que yo había prometido revelarle al día siguiente. Mi padre, entretanto, no
cabía en sí de alegría, y con el ajetreo de los preparativos atribuyó la tristeza de su
sobrina a una timidez de novia.
Tras la celebración de la ceremonia se reunió una gran concurrencia en casa de mi
padre; pero se acordó que Elizabeth y yo emprendiéramos nuestro viaje por el lago;
dormiríamos en Evian y continuaríamos a la mañana siguiente. El día era radiante y
el viento favorable: todo sonreía a nuestro viaje nupcial.
Aquellos fueron los últimos momentos de mi vida en que gocé de felicidad.
Navegábamos bastante deprisa; el sol abrasaba, pero nos protegíamos de sus rayos
con una especie de toldo, mientras disfrutábamos de la belleza del escenario, unas
veces a un lado del lago, donde veíamos el Mont Salêve, las agradables laderas de
Montalègre, y a lo lejos, coronándolo todo, el hermoso Mont Blanc y el conjunto de
montañas nevadas que en vano intentaban emularlo; otras, bordeando la orilla
opuesta, contemplábamos el imponente Jura, que oponía su oscuro costado a quien
ambicionara abandonar su país, y su barrera casi infranqueable al invasor que quisiera
someterlo.
Le cogí la mano a Elizabeth:
—Estás triste, amor mío. ¡Ah! Si supieras lo que he sufrido y lo que puede que
aún tenga que sufrir, procurarías hacerme saborear la serenidad y la ausencia de
desesperación que me concede al menos este día.
—Sé feliz, mi querido Victor —contestó Elizabeth—; espero que no haya nada
que te aflija, y ten la seguridad de que si mi rostro no refleja una animada alegría, mi
corazón está gozoso. Algo me dice que no confíe demasiado en el futuro que se abre
ante nosotros, pero no escucharé esos susurros siniestros. Observa lo deprisa que
ebookelo.com - Página 183