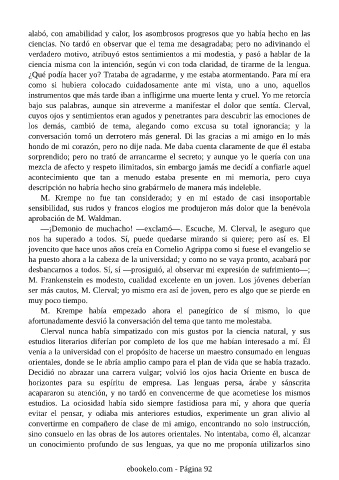Page 92 - Frankenstein, o el moderno Prometeo
P. 92
alabó, con amabilidad y calor, los asombrosos progresos que yo había hecho en las
ciencias. No tardó en observar que el tema me desagradaba; pero no adivinando el
verdadero motivo, atribuyó estos sentimientos a mi modestia, y pasó a hablar de la
ciencia misma con la intención, según vi con toda claridad, de tirarme de la lengua.
¿Qué podía hacer yo? Trataba de agradarme, y me estaba atormentando. Para mí era
como si hubiera colocado cuidadosamente ante mi vista, uno a uno, aquellos
instrumentos que más tarde iban a infligirme una muerte lenta y cruel. Yo me retorcía
bajo sus palabras, aunque sin atreverme a manifestar el dolor que sentía. Clerval,
cuyos ojos y sentimientos eran agudos y penetrantes para descubrir las emociones de
los demás, cambió de tema, alegando como excusa su total ignorancia; y la
conversación tomó un derrotero más general. Di las gracias a mi amigo en lo más
hondo de mi corazón, pero no dije nada. Me daba cuenta claramente de que él estaba
sorprendido; pero no trató de arrancarme el secreto; y aunque yo le quería con una
mezcla de afecto y respeto ilimitados, sin embargo jamás me decidí a confiarle aquel
acontecimiento que tan a menudo estaba presente en mi memoria, pero cuya
descripción no habría hecho sino grabármelo de manera más indeleble.
M. Krempe no fue tan considerado; y en mi estado de casi insoportable
sensibilidad, sus rudos y francos elogios me produjeron más dolor que la benévola
aprobación de M. Waldman.
—¡Demonio de muchacho! —exclamó—. Escuche, M. Clerval, le aseguro que
nos ha superado a todos. Sí, puede quedarse mirando si quiere; pero así es. El
jovencito que hace unos años creía en Cornelio Agrippa como si fuese el evangelio se
ha puesto ahora a la cabeza de la universidad; y como no se vaya pronto, acabará por
desbancarnos a todos. Sí, sí —prosiguió, al observar mi expresión de sufrimiento—;
M. Frankenstein es modesto, cualidad excelente en un joven. Los jóvenes deberían
ser más cautos, M. Clerval; yo mismo era así de joven, pero es algo que se pierde en
muy poco tiempo.
M. Krempe había empezado ahora el panegírico de sí mismo, lo que
afortunadamente desvió la conversación del tema que tanto me molestaba.
Clerval nunca había simpatizado con mis gustos por la ciencia natural, y sus
estudios literarios diferían por completo de los que me habían interesado a mí. Él
venía a la universidad con el propósito de hacerse un maestro consumado en lenguas
orientales, donde se le abría amplio campo para el plan de vida que se había trazado.
Decidió no abrazar una carrera vulgar; volvió los ojos hacia Oriente en busca de
horizontes para su espíritu de empresa. Las lenguas persa, árabe y sánscrita
acapararon su atención, y no tardó en convencerme de que acometiese los mismos
estudios. La ociosidad había sido siempre fastidiosa para mí, y ahora que quería
evitar el pensar, y odiaba mis anteriores estudios, experimente un gran alivio al
convertirme en compañero de clase de mi amigo, encontrando no solo instrucción,
sino consuelo en las obras de los autores orientales. No intentaba, como él, alcanzar
un conocimiento profundo de sus lenguas, ya que no me proponía utilizarlos sino
ebookelo.com - Página 92