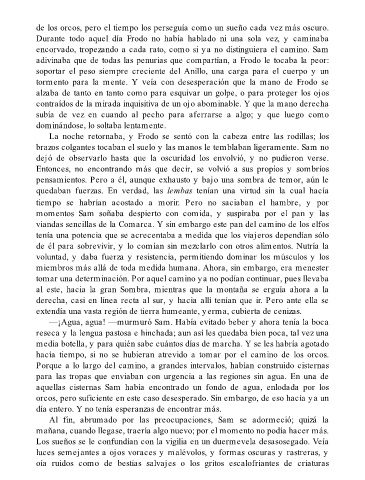Page 228 - El Retorno del Rey
P. 228
de los orcos, pero el tiempo los perseguía como un sueño cada vez más oscuro.
Durante todo aquel día Frodo no había hablado ni una sola vez, y caminaba
encorvado, tropezando a cada rato, como si ya no distinguiera el camino. Sam
adivinaba que de todas las penurias que compartían, a Frodo le tocaba la peor:
soportar el peso siempre creciente del Anillo, una carga para el cuerpo y un
tormento para la mente. Y veía con desesperación que la mano de Frodo se
alzaba de tanto en tanto como para esquivar un golpe, o para proteger los ojos
contraídos de la mirada inquisitiva de un ojo abominable. Y que la mano derecha
subía de vez en cuando al pecho para aferrarse a algo; y que luego como
dominándose, lo soltaba lentamente.
La noche retornaba, y Frodo se sentó con la cabeza entre las rodillas; los
brazos colgantes tocaban el suelo y las manos le temblaban ligeramente. Sam no
dejó de observarlo hasta que la oscuridad los envolvió, y no pudieron verse.
Entonces, no encontrando más que decir, se volvió a sus propios y sombríos
pensamientos. Pero a él, aunque exhausto y bajo una sombra de temor, aún le
quedaban fuerzas. En verdad, las lembas tenían una virtud sin la cual hacía
tiempo se habrían acostado a morir. Pero no saciaban el hambre, y por
momentos Sam soñaba despierto con comida, y suspiraba por el pan y las
viandas sencillas de la Comarca. Y sin embargo este pan del camino de los elfos
tenía una potencia que se acrecentaba a medida que los viajeros dependían sólo
de él para sobrevivir, y lo comían sin mezclarlo con otros alimentos. Nutría la
voluntad, y daba fuerza y resistencia, permitiendo dominar los músculos y los
miembros más allá de toda medida humana. Ahora, sin embargo, era menester
tomar una determinación. Por aquel camino ya no podían continuar, pues llevaba
al este, hacia la gran Sombra, mientras que la montaña se erguía ahora a la
derecha, casi en línea recta al sur, y hacia allí tenían que ir. Pero ante ella se
extendía una vasta región de tierra humeante, yerma, cubierta de cenizas.
—¡Agua, agua! —murmuró Sam. Había evitado beber y ahora tenía la boca
reseca y la lengua pastosa e hinchada; aun así les quedaba bien poca, tal vez una
media botella, y para quién sabe cuántos días de marcha. Y se les habría agotado
hacía tiempo, si no se hubieran atrevido a tomar por el camino de los orcos.
Porque a lo largo del camino, a grandes intervalos, habían construido cisternas
para las tropas que enviaban con urgencia a las regiones sin agua. En una de
aquellas cisternas Sam había encontrado un fondo de agua, enlodada por los
orcos, pero suficiente en este caso desesperado. Sin embargo, de eso hacía ya un
día entero. Y no tenía esperanzas de encontrar más.
Al fin, abrumado por las preocupaciones, Sam se adormeció; quizá la
mañana, cuando llegase, traería algo nuevo; por el momento no podía hacer más.
Los sueños se le confundían con la vigilia en un duermevela desasosegado. Veía
luces semejantes a ojos voraces y malévolos, y formas oscuras y rastreras, y
oía ruidos como de bestias salvajes o los gritos escalofriantes de criaturas