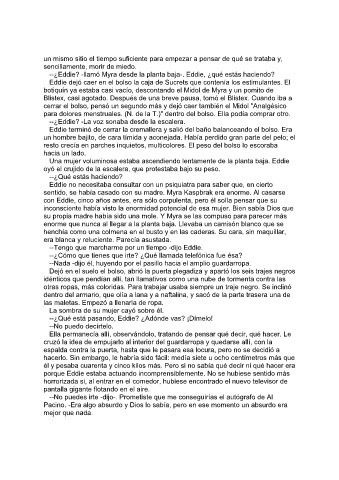Page 60 - Microsoft Word - King, Stephen - IT _Eso_.DOC.doc
P. 60
un mismo sitio el tiempo suficiente para empezar a pensar de qué se trataba y,
sencillamente, morir de miedo.
--¿Eddie? -llamó Myra desde la planta baja-. Eddie, ¿qué estás haciendo?
Eddie dejó caer en el bolso la caja de Sucrets que contenía los estimulantes. El
botiquín ya estaba casi vacío, descontando el Midol de Myra y un pomito de
Blistex, casi agotado. Después de una breve pausa, tomó el Blistex. Cuando iba a
cerrar el bolso, pensó un segundo más y dejó caer también el Midol "Analgésico
para dolores menstruales. (N. de la T.)" dentro del bolso. Ella podía comprar otro.
--¿Eddie? -La voz sonaba desde la escalera.
Eddie terminó de cerrar la cremallera y salió del baño balanceando el bolso. Era
un hombre bajito, de cara tímida y aconejada. Había perdido gran parte del pelo; el
resto crecía en parches inquietos, multicolores. El peso del bolso lo escoraba
hacia un lado.
Una mujer voluminosa estaba ascendiendo lentamente de la planta baja. Eddie
oyó el crujido de la escalera, que protestaba bajo su peso.
--¿Qué estás haciendo?
Eddie no necesitaba consultar con un psiquiatra para saber que, en cierto
sentido, se había casado con su madre. Myra Kaspbrak era enorme. Al casarse
con Eddie, cinco años antes, era sólo corpulenta, pero él solía pensar que su
inconsciente había visto la enormidad potencial de esa mujer. Bien sabía Dios que
su propia madre había sido una mole. Y Myra se las compuso para parecer más
enorme que nunca al llegar a la planta baja. Llevaba un camisón blanco que se
henchía como una colmena en el busto y en las caderas. Su cara, sin maquillar,
era blanca y reluciente. Parecía asustada.
--Tengo que marcharme por un tiempo -dijo Eddie.
--¿Cómo que tienes que irte? ¿Qué llamada telefónica fue ésa?
--Nada -dijo él, huyendo por el pasillo hacia el amplio guardarropa.
Dejó en el suelo el bolso, abrió la puerta plegadiza y apartó los seis trajes negros
idénticos que pendían allí, tan llamativos como una nube de tormenta contra las
otras ropas, más coloridas. Para trabajar usaba siempre un traje negro. Se inclinó
dentro del armario, que olía a lana y a naftalina, y sacó de la parte trasera una de
las maletas. Empezó a llenarla de ropa.
La sombra de su mujer cayó sobre él.
--¿Qué está pasando, Eddie? ¿Adónde vas? ¡Dímelo!
--No puedo decírtelo.
Ella permanecía allí, observándolo, tratando de pensar qué decir, qué hacer. Le
cruzó la idea de empujarlo al interior del guardarropa y quedarse allí, con la
espalda contra la puerta, hasta que le pasara esa locura, pero no se decidió a
hacerlo. Sin embargo, le habría sido fácil: medía siete u ocho centímetros más que
él y pesaba cuarenta y cinco kilos más. Pero si no sabía qué decir ni qué hacer era
porque Eddie estaba actuando incomprensiblemente. No se hubiese sentido más
horrorizada si, al entrar en el comedor, hubiese encontrado el nuevo televisor de
pantalla gigante flotando en el aire.
--No puedes irte -dijo-. Prometiste que me conseguirías el autógrafo de Al
Pacino. -Era algo absurdo y Dios lo sabía, pero en ese momento un absurdo era
mejor que nada.